Después de escribir más de cien columnas en las que me aferré a la ilusión de un llamado a la acción, de una reflexión que al menos rozara el optimismo, esta vez no hay concesiones. No vengo con moralejas dulces ni finales edificantes. Lo que traigo es una mirada cruda, porque intentar disfrazar el mundo con eufemismos –en el actual contexto– sería un acto de complicidad. Estas palabras nacen del hartazgo de ver cómo todo se desmorona con la misma indiferencia con la que se desploma un edificio abandonado. De la incertidumbre, que ya no es una sensación pasajera, sino el pan de cada día.
El mundo huele a rancio. No porque algo haya muerto (aunque bien podría ser), sino porque el mundo entero parece un plato recalentado demasiado tiempo en el microondas. Las noticias caen con la constancia de una tubería rota, pero en lugar de agua, lo que brota es un lodo espeso y desesperanza: un Papa enfermo que pareciera ser más querido por ateos que por devotos, mercados temblorosos que se desmoronan como un castillo de naipes en manos de un niño hiperactivo, guerras recicladas con nuevos uniformes y los mismos muertos de siempre, y un puñado de presidentes que se aferran a sus tronos con la desesperación de un náufrago abrazado a un pedazo de tronco. En esta era del exceso informativo, la humanidad se balancea entre la indignación pasajera y la apatía crónica. Nadie sabe a dónde vamos, pero el barco sigue su curso, con o sin brújula.
Los historiadores insisten en que estamos cruzando un umbral histórico. Dicen que el Antropoceno nos ha alcanzado, como si eso explicara algo; con Antropoceno dicen que estamos dejando atrás la Edad Contemporánea, así como hace miles de años dejamos atrás la Edad Media.
Y mientras se discute el nombre o apellido de este cambio de edad, la realidad sigue su guión con tres grandes protagonistas: la democracia descomponiéndose cada vez más rápido, la inteligencia artificial multiplicándose como una plaga, y un planeta que arde, se inunda y se asfixia sin que nadie haga nada más allá de un par de tuits indignados, mientras que ese mínimo porcentaje que en verdad puede hacer algo sustancial, prefiere seguir facturando
Las democracias no mueren con estruendo, sino con el sigilo de un ladrón de madrugada. No hace falta un desfile de golpes de Estado, basta con vaciar las urnas de significado, e inundar la conversación pública con ruido hasta que la verdad se vuelve indistinguible de la mentira, y/o convencer a la gente de que su voto es tan inútil como un billete de lotería mojado. Hoy gobiernan los mentirosos y tienen más creyentes que nunca. Todo mientras las desigualdades crecen, los más ricos juegan al capitalismo de casino sin importar con quienes tengan que pactar para salvaguardar sus intereses, ellos si que entienden los cambios que está dando el mundo y aseguran los tickets del siguiente barco, sin principios, con la conveniencia por delante. Y al final de la fila están los pobres, las grandes mayorías que encuentran en TikTok un consuelo y refugio de 30 segundos.
Mientras tanto, la inteligencia artificial avanza con la misma discreción con la que se infiltra un parásito. Nos la venden como la gran panacea, pero lo que realmente hace es consolidar el poder en manos de un grupo de élite que amasó una fortuna inimaginable en el rubro “tech”.
Los algoritmos aprenden a imitar nuestra estupidez con aterradora precisión, y nosotros, encantados, los alimentamos con datos gratis. Si la revolución industrial convirtió a muchos humanos en engranajes de fábrica, la IA nos transforma en números prescindibles en una hoja de Excel.
Y luego está el clima, ese permanente recordatorio de que no somos los dueños del planeta, sino sus inquilinos más irresponsables. No hace falta ser un visionario para darse cuenta de que nos estamos comiendo el futuro con cucharón de sopa. Incendios, huracanes, sequías. Pero tranquilos, que ya habrá otra cumbre internacional donde los líderes mundiales prometerán soluciones con la misma convicción con la que un adolescente jura que esta vez sí va a estudiar, aunque hoy, algunos prefieren ni siquiera asomarse a dichas cumbres. Mientras tanto, las fábricas siguen vomitando humo, las petroleras cuentan sus billetes, el desarrollo de IA consume agua exageradamente y los políticos sonríen en fotos donde firman acuerdos que casi nadie piensa cumplir.
¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Levantar un cartel? ¿Firmar una petición? ¿Mostrar indignación en redes sociales? Podemos resignarnos, claro. Volvernos cínicos, convencernos de que todo está perdido y que nada tiene remedio. O podemos hacer lo que siempre hemos hecho: arañar, empujar, morder si es necesario. No para cambiar el mundo (ese barco ya se estancó), sino para que, como mínimo, el desastre nos encuentre de pie. Porque si el barco se hunde, que al menos no nos ahogue la indiferencia. Dicho de otra forma: si el Titanic está inclinándose hacia el abismo, ¿vamos a seguir tocando el violín o buscamos un bendito bote salvavidas?



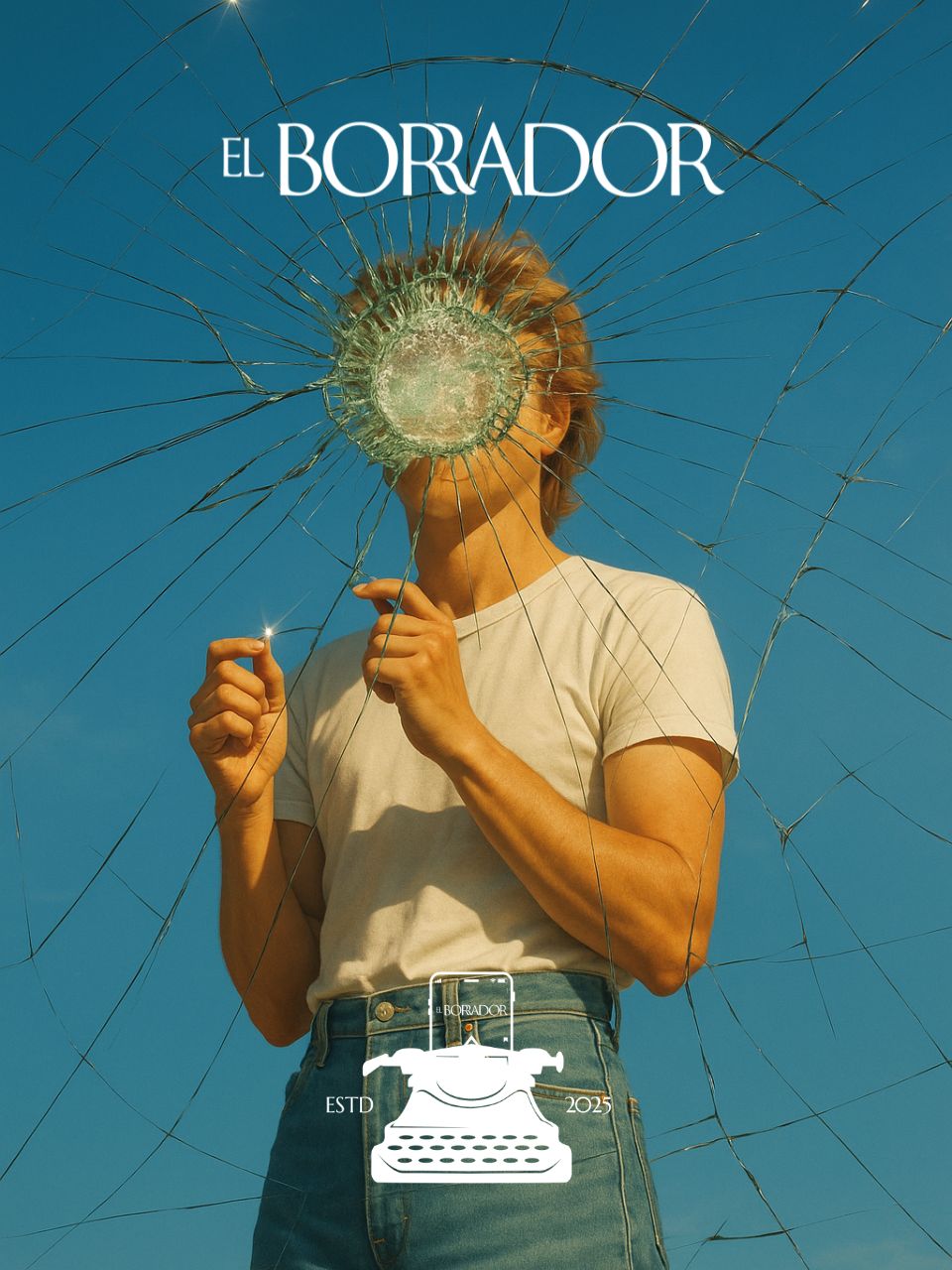




Síguenos